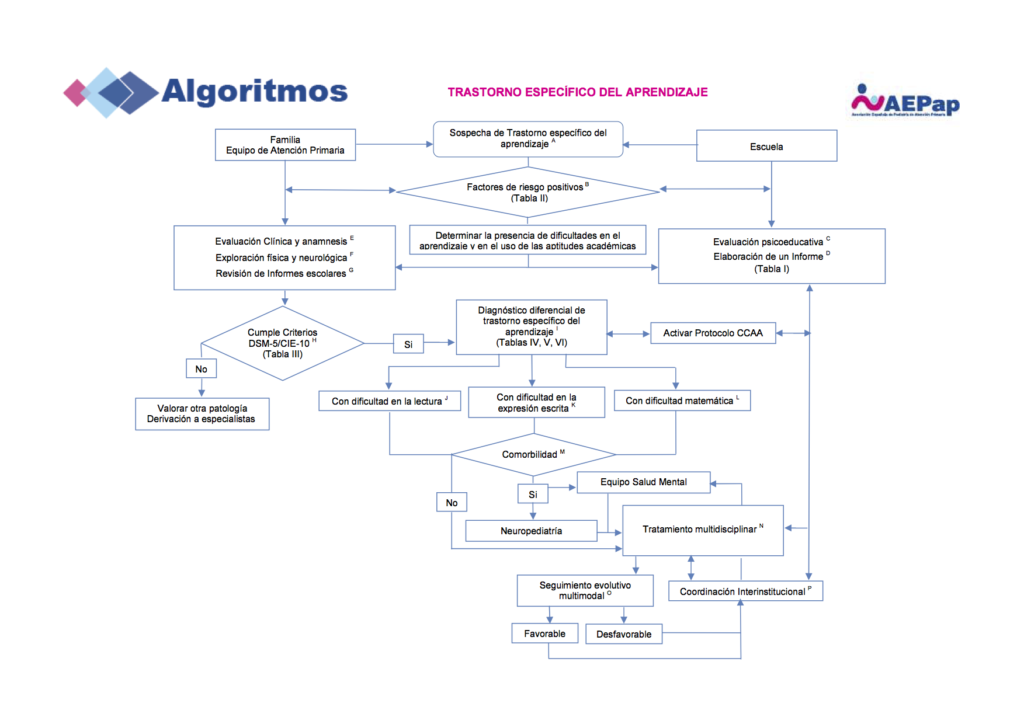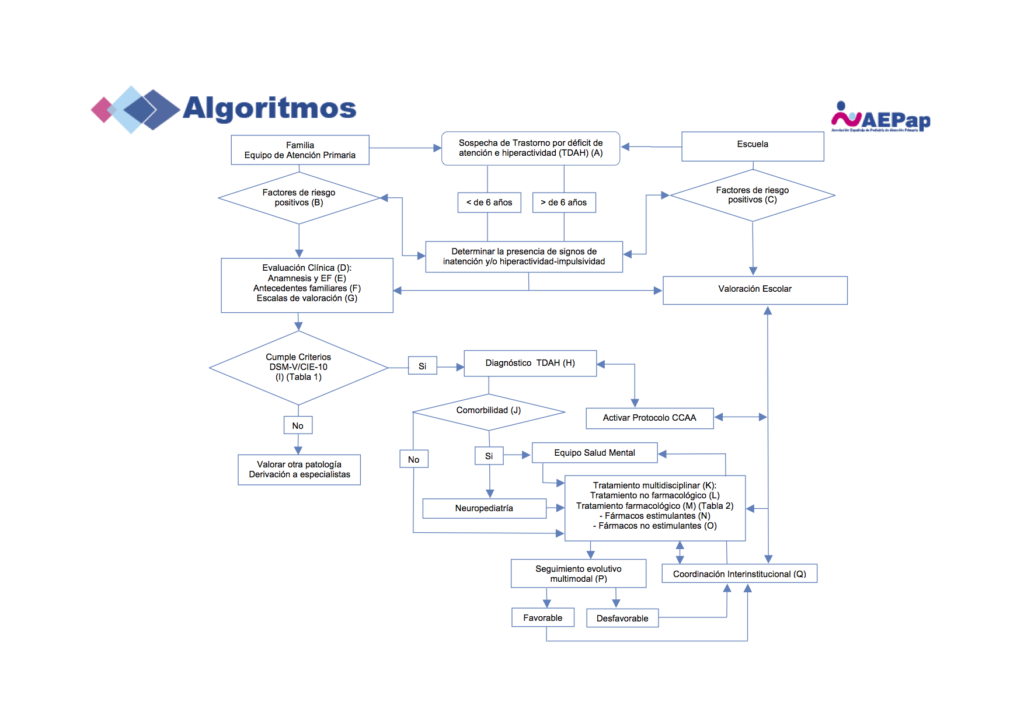Preparados para lo más importante
Cada individuo puede desarrollar talentos extraordinarios que debe descubrir y potenciar si somos capaces de superar la uniformidad y abrir las puertas a la diferenciación y personalización de los procesos de aprendizaje.

Así trabajamos
Nos tomamos muy en serio nuestro principal activo: las personas con que trabajamos. Estas son nuestras áreas de trabajo.
Quizás la cosa más indispensable que podemos hacer como seres humanos cada día de nuestras vidas, es recordarnos a nosotros mismos y a los demás que somos complejos, frágiles, finitos y únicos
Ser competente significa adquirir la capacidad de conocer y regular los propios procesos de aprendizaje, usar distintos tipos de conocimientos para resolver problemas y comunicarse de manera eficaz. Asimismo, implica también saber qué hacer, cuándo, cómo y por qué hacerlo, querer hacerlo y hacerlo bien.
La dimensión afectiva se compone de emociones, sentimientos y deseos, y está poderosamente implicada en la calidad del razonamiento, la toma de decisiones y la solución de problemas.
Valoración inicial
En un primer encuentro estudiamos las circunstancias para determinar las primeras líneas acción
Consulta personalizada
Estamos a tu disposición a través de consulta presencial o canales digitales, como Skype o email
Más en nuestro blog
Toda la información y últimas noticias en relación al TDAH y su implicación
Algoritmo de Trastorno específico del aprendizaje
El Trastorno específico del aprendizaje (TEAp) es un trastorno crónico del neurodesarrollo con base neurobiológica y componente genético. El término se emplea para referirse a…
Algoritmo del Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad (AEPap)
El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la edad pediátrica y presenta una alta prevalencia…
Las adaptaciones curriculares como instrumentos eficaces para alumnos y docentes
Las adaptaciones curriculares son un instrumento del que podemos valernos para dar respuesta a las necesidades educativas de los niños o adolescentes, y por ello…